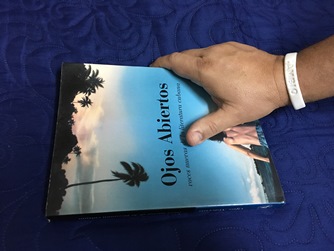Por Dagoberto Valdés Hernández
La vida, por sí misma, es cambio y continuidad. Todo pasa y al mismo tiempo se sedimenta en la memoria histórica aquello que la gente convierte en cultura, en forma de vida, en costumbres y formas cultivadas de pensar, creer, crear.
Por Dagoberto Valdés Hernández
Este artículo fue publicado en la Revista Vitral No. 77 – año XIII – enero-febrero de 2007, hemos querido dejarlo tal y como fue escrito hace diez años.
Consejo de Redacción
La vida, por sí misma, es cambio y continuidad. Todo pasa y al mismo tiempo se sedimenta en la memoria histórica aquello que la gente convierte en cultura, en forma de vida, en costumbres y formas cultivadas de pensar, creer, crear.
Pero hay períodos en la historia de los pueblos que parece que todo permanece estático, que nada cambiará nunca, que esto o aquello es para siempre. Se trata de tiempos en que el inmovilismo es tal que crece y se reproduce la resistencia al cambio. Y comienzan a afincarse las actitudes acomodadas y temerosas que reflejan los refranes populares con cristalina dureza y franqueza: “más vale malo conocido, que bueno por conocer”; “más vale pájaro en mano, que ciento volando”; y las frases paralizantes y tradicionalistas: “Es que siempre ha sido así”; “es que nunca se ha hecho así”.
Esta resistencia al cambio se refuerza y multiplica exponencialmente cuando se idealiza un sistema, una filosofía o un estilo de organizar, cuando se vive en un mesianismo que nos hace creer que todo depende de una persona, de un modelo o de una institución, sea política o religiosa.
Desde el punto de vista cívico esta cultura caudillista o mesiánica, que deposita en una persona o en una organización todo el protagonismo de la sociedad, conduce a los ciudadanos a lo que llamamos la actitud o «cultura del pichón». En efecto, cada persona se acomoda al nido, no aprende a volar sola, no emprende el viaje hacia su propia soberanía, espera cómodamente postrado en el nido, con la boca abierta y la cabeza vacía, que le venga todo dado, que todo le sea gestionado, que todo le sea explicado, masticado, digerido. Es la cultura de la dependencia infantil, del paternalismo providente, que puede dar poco, pero da seguro. Da lo que siempre anhelan las personas y los pueblos: certeza y seguridad.
La sociedad entonces pende de un hilo de acero, pero en fin de cuentas, un hilo. Pende de una seguridad que pudiera parecer eterna, pero nada lo es. Los ciudadanos se acomodan y se adaptan a esperar, a recibir, a conformarse, a cambio de una seguridad en los mínimos de la vida.
Entonces, mientras dure la seguridad en los mínimos, nada se prepara para el futuro, mientras el pan de hoy nos sea dado, se evitará pensar en la posibilidad del hambre de mañana. Y esto es muy peligroso para los ciudadanos y para las naciones que deseen salvaguardar su soberanía.
Todos sabemos que nada es eterno, todos sabemos que no hay seguridades mesiánicas, todos sabemos que todo pasa, que todo cambia. Las preguntas y la reflexión son:
¿Qué pasará cuando el hilo de las seguridades y las certezas se rompa?
¿Qué pasará, no en las calles, ni en las plazas, sino qué pasará en las cabezas, en la psicología de las personas?
¿Qué pasará en la mente y en las actitudes de los ciudadanos que han vivido toda su vida o parte de ella en la cultura del pichón, en la seguridad de un nido, en la certeza de una palabra, en la cómoda aceptación de las orientaciones para todo y para siempre, según le enseñaron?
¿Qué pasará en el interior, inmedible e inescrutable, de las personas cuando desaparezca la causa de esa seguridad y de esa confianza, alimentada y magnificada durante años?
¿Se desatará el miedo a lo imprevisto o se desatará la creatividad soterrada por décadas?
¿Se liberarán las ansias de regresar a la seguridad del nido que no existe ya o se levantará el vuelo propio de los críos que han crecido?
¿Qué pasará en la subjetividad de las personas que no saben qué hacer con su libertad?
¿Qué pasará en la conciencia de aquellos que se han acostumbrado a vivir sin iniciativa cumpliendo al pie de la letra «lo que le bajan» cuando tenga que llenar con su autogestión aquello que le venía dado?
Quiero aclarar que esta reflexión no quiere referirse a lo que pasará fuera, en las calles, en los trabajos, en los cálculos económicos, en las previsiones políticas, en las relaciones con los demás países… sobre eso se habla bastante y se reflexiona más o menos seriamente ya.
Desearía invitar a los lectores a detenernos en esta otra faceta, olvidada quizá, o preterida en una sociedad materialista, o minusvalorada cuando de transformaciones sociales se trata o se vislumbra.
Tengo la convicción de que este cambio psicológico será de una magnitud y consecuencias insospechadas, para bien y para mal. La mayoría de los analistas se sitúan, claro está, en la esfera del comportamiento, de la mayor objetividad posible, de lo que puede ser previsto con las herramientas de la sociología, de la política, de la economía… Pero esa no es más que una visión antropológica reduccionista, que desconoce o no se atreve a abordar esa otra dimensión de la naturaleza humana que es su subjetividad, su psicología, su vida interior, lo que pudiéramos llamar, el alma de la gente y de los pueblos. Los que aspiramos a tener una visión más integral y holística del hombre y de la mujer, sabemos que allí, en el hondón de su subjetividad, surge todo, que allí se crea todo, que allí se urde todo, que allí se aprende todo, que allí se derrumba todo, que allí se construye la existencia humana. Nosotros sabemos que una subjetividad sin cultivar puede ser un volcán de violencia o una fuente de creatividad y pacificación. Una reacción psicológica puede provocar un caos de incertidumbres o una actitud audaz y emprendedora. Sabemos que una psicología dependiente e inmadura no puede inspirar a ciudadanos libres y responsables. Nosotros, los que compartimos una visión antropológica trascendente sabemos que entre la subjetividad personal y la subjetividad social se teje el destino de una nación.
Y nosotros, los cubanos, tenemos la experiencia histórica, en varias etapas de nuestra existencia como nación, de ese cambio psicosocial, para bien y para mal. Pero me atrevo a decir que la mayoría de las veces en nuestra historia, el cambio psicosocial ha sido para alentar esa capacidad de recuperación, ese empezar siempre de nuevo, ese recomenzar sin desmayar que caracteriza al pueblo cubano —y esto puede ser muy discutido, pero no nos debería alejar de la presente reflexión.
Al preparar el Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) en la primera mitad de los ochenta, la Iglesia hizo una encuesta entre un gran número de sus fieles, y una de las características reconocidas como identidad del pueblo cubano y lecciones de la historia patria fue, precisamente, esa capacidad de recuperación luego de tiempos de crisis.
Un ejemplo de este poder de recuperación de los cubanos pudiera ser el cambio psicosocial y la marea de emprendedores que inundó nuestras calles en la década de los noventa cuando se permitió una pasajera y coyuntural apertura económica con las licencias para “trabajos-por-cuenta-propia”, demostración fehaciente de que, incluso después de este largo período de dependencia económica de los ciudadanos con relación al Estado en una economía centralizada, fue posible un cambio ágil, eficaz, creativo y eficiente de los cubanos y cubanas que nos «salvaron» de la debacle de la era soviética, junto con los inversionistas europeos, paliando nuestra existencia cotidiana con alimentación y servicios de primera necesidad.
Ese es nuestro pueblo, esa es la Cuba profunda, la que no ha dejado morir su subjetividad emprendedora, la que no ha olvidado volar, aún cuando permanezca durante mucho tiempo atada al nido. Ese es el carácter de la mayoría de los cubanos; con frecuencia he comentado esta convicción personal. Al preguntarme cuánto tiempo necesitaremos los cubanos para la reconstrucción económica o ética, he respondido con una broma, que tiene poco de teoría y mucho de experiencia vivida por millones de compatriotas: “los cubanos y cubanas, aquí o en otras tierras, solo necesitan 45 minutos para reemprender el vuelo, para remontar la dependencia, para salir de la postración cívica”. Esa es nuestra mayor riqueza y nuestro mayor potencial para el futuro próximo. En esa Cuba creemos porque nos lo ha demostrado con hechos y actitudes sostenidas en cualquier circunstancia y lugar de este variopinto planeta. De Sídney a Venezuela, de Estocolmo a Sudáfrica, de Miami a Japón.
Entonces, deberíamos poner mucha atención a este lado trascendental de la persona humana y reflexionar en esta cuestión que considero fundamental:
¿Qué impacto social tendrá el cambio psicológico que se está produciendo en la mente y en el corazón de los cubanos y cubanas, llegado el momento?
Nadie puede calcular, gracias a Dios, la reserva subjetiva de nuestro pueblo, y nadie puede dar una respuesta cierta y segura a esta pregunta. Pero, ¿no habíamos dicho que el tiempo de las seguridades y las certezas solo había traído cultura del pichón y dependencia del nido? ¿Por qué queremos entonces seguir en esa trampa de todas las respuestas y de todas las seguridades?
Emprender el vuelo de la libertad ciudadana, como todo vuelo, tiene riesgos e itinerarios, pero no piso firme ni puerto seguro. Ese vuelo hacia la soberanía ciudadana requiere responsabilidad, madurez y audacia para remontar y volver a empezar.
Por eso, en lugar de seguir buscando respuestas seguras y certezas mesiánicas, rezagos de la cultura que termina, estemos atentos a los signos del cambio psicosocial y acompañemos ese nuevo despertar con el servicio de un desayuno temprano que sea estímulo para el entrenamiento y el coraje, alimento de educación para la libertad y cultura de la responsabilidad, sustento para el empoderamiento cívico y la reconstrucción del entramado de la sociedad civil.
Y cuando alguien nos recuerde aquel refrán de la sabiduría campesina:
“No por mucho madrugar, amanece más temprano.” No olvidemos este otro: “Al que madruga, Dios lo ayuda.”
Un día nuestros guajiros harán la nueva síntesis, que quizá pudiera decir así:
“Nadie puede adelantar el amanecer, pero si madrugas, Dios te ayuda a preparar el día.”
¡De piee!
Dagoberto Valdés Hernández (Pinar del Río, 1955).
Ingeniero agrónomo. Premios “Jan Karski al Valor y la
Compasión” 2004, “Tolerancia Plus” 2007 y A la Perseverancia
“Nuestra Voz” 2011.
Dirigió el Centro Cívico y la revista Vitral desde su fundación
en 1993 hasta 2007.
Fue miembro del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” desde
1999 hasta 2006.
Trabajó como yagüero (recolección de hojas de palma real)
durante 10 años.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de
Convivencia y su Director.
Reside en Pinar del Río.