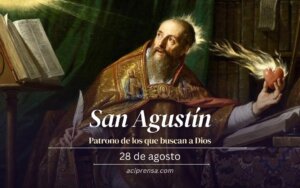En la perspectiva ética de la Antigüedad, la acción del hombre se inscribe en un cuadro teleológico. Lo que importa en materia de moral es la pregunta sobre la finalidad de nuestra existencia o la pregunta sobre la felicidad del ser humano. De esta manera, lo que determina el valor moral de la acción es su orientación hacia dicha felicidad. La ética antigua es, en cierta medida, también una reflexión política, pues las acciones del hombre no son consideradas de manera aislada, sino que se orientan también al bien de la polis, es decir, al bien general de Estado. Con la llegada del cristianismo, las cuestiones éticas tratan de encontrar respuestas a partir de la perspectiva de la historia de salvación, a partir de una visión del hombre y de su historia donde Dios y la providencia juegan un papel decisivo. Es así como los conceptos de fe y de amor comienzan a formar parte de la reflexión moral. Entre los autores cristianos, san Agustín de Hipona (354 d. C- 430 d. C) es sin lugar a duda una de las figuras que han tenido mayor impacto en la posteridad, sus reflexiones operan una excelente síntesis entre la filosofía antigua y la fe cristiana. Desde entonces, la moral no puede pensarse a partir de una antropología cerrada en sí misma, únicamente a partir de categorías como las de cuerpo y alma,sino que debe tener en perspectiva la dependencia originaria del hombre a Dios. Veamos esto con más detalles.
En el libro XIX de la Ciudad de Dios, Agustín reconoce que la cuestión sobre el fin de los bienes y los males del hombre ha sido fundamental en los pensadores antiguos. También acepta la clasificación que Varrón (116 a. C – 26 d. C) hace de las escuelas filosóficas, clasificación determinada por el lugar propio donde radica la felicidad del hombre. Según Varrón, las escuelas filosóficas emparentadas al epicureísmo afirman que es en el cuerpo donde radica el bien del hombre, al contrario de lo que afirman los filósofos ligados al estoicismo, los cuales aseguran que es en el alma donde radica dicho bien. Varrón, situándose en una posición intermedia, afirma que la verdadera perspectiva ética es aquella que sitúa el fin del hombre en la virtud del alma y en los bienes fundamentales del cuerpo1. Sin embargo, aunque Agustín acepta esta taxonomía, él la subsume en otra más completa donde la fe y el amor (dilectio) juegan un papel decisivo. En otras palabras, mientras que para pensadores como Varrón la ética es una suerte de filosofía del bienestar que nos instruye sobre cómo llegar a una suerte de equilibrio entre el cuerpo y el alma, lo decisivo para la ética agustiniana consiste en saber si la acción moral se realiza según la fe que actúa por la caridad, es decir, según el espíritu, y no según la carne, es decir, según la intención del hombre que no tiene en cuenta Dios2.
El nuevo criterio agustiniano no tiene nada de artificial, él no busca “teologizar” o “espiritualizar” la ética antigua, sino completar la insuficiencia de ésta. De hecho, la fe implicade manera radical una actitud ética. La fe opera en el creyente un descentramiento de sí mismo,ya que su objeto es el amor de Dios como bien último del ser humano3. Puesto que la fe en Dios se expresa en el doble mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo, Agustín ve en la caridad hacia el prójimo el paso más seguro hacia el amor a Dios. Y el amor al prójimo consiste en hacer que éste ame a Dios por encima de cualquier otro bien4. En otras palabras, el amor al prójimo no se agota en un intercambio recíproco de amor entre las personas, intercambio que se reduciría únicamente a la institución de la amistad, sino que es un amor que busca a Dios a través del prójimo.
Para Agustín, la fe y la caridad se determinan recíprocamente. Ellas se determinan porque, en primer lugar, la caridad sirve de criterio para discernir la fe de la simple creencia en la existencia de Cristo. De hecho, este tipo de creencia puede pertenecer a los enemigos de Jesús, que sólo reconocen su identidad como Hijo de Dios para odiarlo en lugar de amarlo: «con amor, ésta es la fe de un cristiano; sin amor, ésta es la fe de un demonio»5. En segundo lugar, fe y caridad se determinan porque hacer lo contrario de lo que exige el amor al prójimo, es decir, perseguir a éste para perjudicarlo, equivale a perjudicar al Señor mismo. El relato de la conversión de san Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo ilustra fácilmente: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (Hch 22, 7)6. Perseguir y maltratar aquellas personas que anuncian el evangelio es como perseguir y maltratar a la propia persona de Jesús.
Pero veamos detalladamente en qué consiste el amor al prójimo. De hecho, este tipo de amor no es el mismo que el del amor a las demás creaturas. Según Agustín, nosotros deseamos ciertas cosas porque estamos sujetos a una determinada necesidad que nos ata a ellas: amamos a los animales porque sentimos, entre otras razones, la necesidad de alimentarnos. Hoy en día podríamos añadir que nosotros experimentamos el amor a los animales a causa de nuestra soledad, como la consecuencia de cierta necesidad afectiva. En otras palabras, el amor o el deseo de las cosas tiene su origen en un defecto del sujeto que desea. Incluso las obras de misericordia tienen su origen en la insuficiencia. Si ejercemos obras de misericordia es porque existen personas necesitadas, personas que carecen de los bienes que ofrecemos por un sentimiento de compasión. Sin embargo, la caridad es tanto más perfecta cuando se expresa en una benevolencia que no necesita nada para darse. El amor (dilección) al prójimo es más sincero si no hay ninguna relación de necesidad entre el amado y el que ama. La dinámica de la caridad no es el defecto, sino el exceso. Por eso la caridad se expresa siempre en una entrega radical, extendiéndose desde lo más cercano a lo más lejano, desde lo conocido a lo desconocido. En términos neotestamentarios, la caridad no sólo ama al amigo, sino también al enemigo7. La caridad no se encierra en nuestros límites existenciales, ella los desborda.
Además, la acción moral que no es conforme a la fe en Dios, aunque realice obras aparentemente buenas, carece de perfección. Es imperfecta porque no responde al orden justo al que está sometida la voluntad del hombre. De hecho, Agustín hace una distinción entre la ley eterna y la ley temporal. La primera es universal, ella no se somete a ningún cambio, ella es la expresión del orden que rige la creación. La ley eterna ordena a la voluntad volverse constantemente hacia Dios sin detenerse en el amor de las cosas temporales. La segunda, la ley temporal, tiene un carácter relativo, puede cambiar de acuerdo con las circunstancias particulares de la historia. Las leyes de los estados, por ejemplo, son del orden de dicha ley temporal. Pera esta distinción no es una separación, la ley temporal participa en cierta medida de la primera. Su grado de perfección depende de la medida en que imite la justicia de la ley eterna.
Para Agustín, una voluntad que sólo tenga por criterios los dictámenes de la ley temporal no es del todo perfecta. Este es el caso de los actos regidos por el deseo de gloria y alabanza humanas, que deriva de las virtudes buscadas por sí mismas. El deseo de gloria, esa búsqueda del reconocimiento público que puede llamarse virtud política, es de hecho menos imperfectaque otros deseos como el amor al dinero y la lujuria. Es más, quienes poseen este deseo de gloria son, en cierta medida, útiles a la sociedad, puesto que buscan en primer lugar el bien público que el bien personal. Agustín reconoce, a través de ciertos ejemplos brindados por la historia romana, el sacrificio de muchos ciudadanos ilustres en aras del bien común8. Incluso la magnitud de estos sacrificios puede superar a la del martirio cristiano. En fin, cada nación puede hacer la lista de sus hombres o mujeres ilustres. Sin embargo, este amor a la patria no es la verdadera virtud. Esta última consiste en la piedad y el verdadero culto a Dios, es decir, en la justicia de la fe que actúa por medio de la caridad9. La perspectiva agustiniana nos invita así a salir de nuestros particularismos y a fundar la identidad de los actores cívicos fuera de un régimen de confrontación. Es la justicia y la caridad el fundamento de toda virtud cívica.
A modo de conclusión, la ética agustiniana se inscribe en una concepción del ser humano mucho más amplia que la de una antropología no cristiana. Una antropología que no tenga en cuenta la relación entre Dios y el ser humano, define a éste sólo à partir de una de sus dimensiones, o sólo a partir de la relación de sus partes constitutivas. Ella desemboca, en el mejor de los casos, en una ética del bienestar material o del bienestar pseudo-espiritual. Sin embargo, la perspectiva de Agustín nos invita a pensar al hombre en su relación de dependencia con Dios, una relación que se traduce en términos de fe y la caridad. Sólo por la fe y por la caridad la acción moral puede llegar a su plenitud.
Referencias
- Cf. Augustin, La Cité de Dieu, XIX, I.1; trad. G. Combès et G. Madec, Nouvelle Bibliothèque Augustinienne, Paris, 1994.
- 2 Ibid., XIV, IV, XIV, XXVIII.
- 3 Cf. Augustin, Les mœurs de l’Église catholique, 7-10 ; trad. B. Roland-Gosselin, BA, Paris, 1949.
- 4 Ibid., 48-50.
- 5 Cf. Augustin, Homélies sur la première épître de saint Jean, X, 1-2 ; trad. D. Dideberg, BA, Paris, 2008.
- 6 Ibid., 3.
- 7 Ibid., VIII, 4-5.
- 8 Cf. Augustin, La Cité de Dieu, V, XIII, XIX ; Ibid., XIX, XXIII.5 ; trad. G. Combès et G. Madec, Nouvelle Bibliothèque Augustinienne, Paris, 1994.
- 9 Cf. Augustin, La Cité de Dieu, V, XIII, XIX ; Ibid., XIX, XXIII.5 ; trad. G. Combès et G. Madec, Nouvelle Bibliothèque Augustinienne, Paris, 1994.
- Yasniel Romero Marrero (Alquízar, 1988).
- Jesuita.
- Máster en Matemática, Universidad de La Habana.
- Licenciado en Filosofía, Instituto superior Pedro Francisco Bonó, Pontificia Universidad Gregoriana.
- Estudia Lic. Teología, Faculté Loyola Paris.
- Estudia Máster en Filosofía, Faculté Loyola Paris, École Pratique des Hautes Études.
- Reside actualmente en Francia.